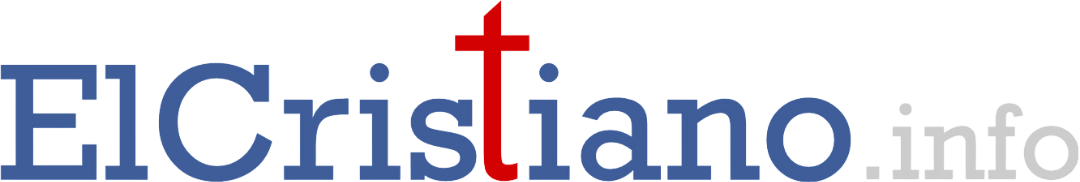Más allá de sus orígenes paganos, el Carnaval en la Argentina era tomado por una enorme mayoría en el pasado como un momento veraniego para la diversión y el juego, antes de la Cuaresma. Otros tiempos, sin duda…
Sí, el Carnaval ha cambiado de manera profunda en las últimas décadas. Para quienes crecieron en los años 80 y 90, la memoria evoca celebraciones de barrio, organizadas a escala vecinal, donde la esencia era simple: el juego con agua, las tradicionales “bombitas” de látex, los pomos y la espuma. Era una fiesta atravesada por la espontaneidad y la cercanía, en la que niños, adolescentes y adultos compartían la calle como un espacio común. Y algunos municipios organizaban un corso, con desfile de carrozas. Un espectáculo para todo público muy diferente al de Río.
La picardía existía, pero dentro de límites claros. El respeto por el otro y la seguridad eran parte implícita del festejo. No había grandes escenarios ni despliegues de producción; lo central era el encuentro comunitario. Aquellas jornadas no pretendían competir con espectáculos internacionales ni responder a lógicas de mercado. Eran, ante todo, una expresión popular sencilla, arraigada en la convivencia y en la alegría compartida. Las calles, en sus calurosas siestas, se llenaban de niños que jugaban con las bombitas de agua…
La transformación cultural de la fiesta
Con el paso del tiempo, el Carnaval fue adoptando otra fisonomía. Las celebraciones crecieron en escala y organización, incorporando estructuras más complejas y un formato cercano al de grandes festivales. En ese proceso, también se incorporaron elementos simbólicos y estéticos diversos: ritos ancestrales (aquí, el desentierro del diablo, la Pachamama y otras ceremonias paganas), representaciones culturales regionales y una fuerte influencia del modelo del sambódromo brasileño. Pero con música de reguetón, y toda la hipersexualidad que expone, cosificando a la mujer, principalmente.
Excesos y consecuencias
Más allá de las valoraciones culturales, existe otro aspecto que preocupa: los episodios de violencia asociados a estos festejos donde el desenfreno ya es habitual. El consumo excesivo de alcohol y drogas, sumado a la falta de límites en determinados contextos, ha derivado en situaciones graves en distintos puntos del país y de la región. Algo que durante décadas leíamos en la prensa que sí existía en Brasil, con los muertos que cada año cobraba el carnaval de Río, por ejemplo.
Este año, en Argentina, el Corso de Mercedes quedó marcado por el asesinato de un joven en el marco de los festejos. El hecho, que conmociona hoy a la comunidad, reavivó el debate sobre las condiciones en que se desarrollan estos eventos y sobre la responsabilidad de organizadores, autoridades y participantes, claro.
La violencia no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de un clima en el que la búsqueda de desinhibición y exceso puede desplazar el cuidado mutuo. La fiesta, que debería ser espacio de alegría, termina en algunos casos transformándose en escenario de tragedia, ya vimos.
La otra cara: jóvenes que eligen otro camino
Sin embargo, no todo responde a esta lógica. En paralelo a los grandes eventos masivos, existe un sector (que por supuesto los medios, asociados al negocio, no muestran) que crece silenciosamente. Jóvenes que optan por vivir el Carnaval —y la diversión en general— desde otro enfoque. Son chicos y chicas que participan de reuniones, comparsas o encuentros con amigos sin convertir el exceso en condición para la alegría.
Estos jóvenes valoran la amistad genuina, el respeto por el propio cuerpo y el de los demás, y la posibilidad de celebrar sin perder el sentido de responsabilidad. Para muchos, la diversión no está reñida con la reflexión ni con la vida espiritual. Algunos incluso integran estas fechas a un calendario personal que incluye tiempos de introspección y preparación, como la Cuaresma o el Adviento, sin por ello renunciar a la sana diversión.
Su testimonio demuestra que la alegría no necesita del desenfreno para ser intensa ni memorable. La libertad auténtica —sostienen— no consiste en la ausencia de límites, sino en la capacidad de elegir el bien propio y ajeno. Grupos de jóvenes como los de Shoenstatt además realizan visitas en el fin de semana largo de carnaval a comunidades donde ofrecen una ayuda social concreta.
Recuperar el sentido común
El debate sobre el Carnaval, en definitiva, es también un debate sobre el tipo de cultura que se desea promover. Y los buenos o malos hábitos (vicios) que se le inculca a nuestros jóvenes.
El Carnaval puede seguir siendo un espacio de creatividad, música y expresión artística sin perder de vista la dignidad humana y la seguridad de quienes participan. La clave quizá no esté en añorar un pasado idealizado, sino en discernir qué elementos de aquella celebración más simple ayudaban a fortalecer la convivencia social, incluso, sin dejar de pasar un momento de diversión.
En tiempos donde los excesos se imponen hasta por las redes, recuperar el valor de la alegría compartida y responsable puede ser el desafío más urgente. Porque la verdadera fiesta no es la que esclaviza los sentidos y el desenfreno por unas horas, sino la que deja como saldo momentos memorables y divertidos que celebra sin lamentar pérdidas.