
En los zaguanes de 1839, Buenos Aires olía a barro fresco y a un destino que todavía no terminaba de cuajarse. En el aula de la escuela de primeras letras, el aire era denso, cargado del polvillo de las tizas y del desprecio más absoluto. Allí estaba Juancito, un niño de trece años que parecía hecho de juncos: flaco, de hombros caídos y mirada húmeda, siempre refugiado en el rincón donde la sombra era más larga.
Sus compañeros eran hijos del privilegio, vástagos de estancieros y comerciantes que medían la hombría por la fuerza del galope o la destreza con el sable de madera. Para ellos, la vida era un ejercicio de dominación. Juancito, en cambio, habitaba un mundo invisible. Sus dedos siempre estaban manchados de tinta y sus cuadernos repletos de versos que hablaban del viento.
—¡Miren al poeta! —gritaban los otros, rodeándolo en el patio—. ¡Juancito escribe rimas como las niñas! ¿Qué sigue, Juancito? ¿Vas a bordar un pañuelo?
El bullying de aquella época no conocía la piedad. No eran solo palabras; eran empujones, risas estentóreas que resonaban en los claustros y un aislamiento que pesaba más que el plomo. En 1839, la sensibilidad era vista como una flaqueza del espíritu, una “afeminación” incompatible con los hombres que debían forjar la nación. Juancito bajaba la cabeza, deseando ser de piedra, odiando ese don que lo hacía sentir un paria en su propia tierra.
Cuando la escuela anunció el certamen de poesía, el nombre de Juancito no apareció en la lista. Se anotaron todas las niñas de la institución, sus voces dulces ensayando métricas sobre flores y cielos. Las maestras, que conocían el fuego sagrado que ardía en la pluma del niño, le rogaron durante un mes.
—Juan, tenés un talento único —le decían con suavidad.
—No, señora —respondía él con la voz quebrada—. Los hombres no escriben poesía. Mis amigos tienen razón. Quiero ser un hombre de verdad.
Incluso sus detractores, al verlo tan consumido por la tristeza, tan derrotado en su propia esencia, empezaron a pedirle que se presentara, quizás por el morbo de verlo perder o quizás porque, en el fondo, su silencio absoluto les resultaba inquietante. Pero Juancito se negaba. Estaba decidido a enterrar al poeta para salvar al hombre.
Todo cambió una tarde de sol mortecino. Su abuelo, don Rosendo, lo llamó a su lado. Rosendo era un roble antiguo, un hombre que llevaba la historia grabada en las arrugas de su rostro y en la rigidez de una pierna herida. Al ver la angustia de su nieto, le pidió un último favor.
—Escribime algo, Juancito. No para la escuela, ni para los demás. Escribime un poema a mí, para que me lo pueda llevar en el corazón cuando me toque partir.
Juancito, conmovido por la fragilidad de aquel gigante, aceptó. Fue entonces cuando el abuelo abrió las compuertas del pasado. Con una voz que parecía traer el eco de los Andes, le contó que él había sido uno de los últimos Granaderos a Caballo. Le habló de la Batalla de Ayacucho, de cómo cabalgaron bajo el cielo peruano cuando San Martín ya no estaba, pero su espíritu seguía guiando cada carga de caballería.
—Peleábamos a sablazos, Juancito —le confesó el viejo con los ojos brillantes—. Y yo lloraba. Lloraba mientras golpeaba, porque sabía que esa gloria se terminaba, que el tiempo de los héroes se nos escapaba entre los dedos. Nunca supe si mis lágrimas eran de pena por el final o de alegría por la victoria. Pero ahora, mirándote a vos, confirmo que eran de felicidad. Lloraba porque sabía que el futuro de este país valía cada gota de sangre.
En ese instante, algo se rompió y se reconstruyó dentro de Juancito. En una décima de segundo, comprendió que la poesía no era una actividad “liviana”, sino el único lenguaje capaz de contener el llanto de un soldado y la gloria de una patria.
Decidió presentarse al concurso.
No por fama, sino para regalarle su constancia al abuelo.
Pero la muerte, celosa de las promesas, no esperó. Don Rosendo falleció pocas noches después. Murió en silencio, rodeado de un aroma a cera y lavanda, con la mano de su nieto entre las suyas. Juancito lo despidió con palabras delicadas, susurrándole al oído versos que eran como caricias de seda, promesas de luz para el viaje eterno. El abuelo se fue con una sonrisa tenue, sabiendo que su nieto finalmente había encontrado su sable: una pluma de ganso.
Con el corazón desgarrado pero encendido como una brasa, Juancito buscó completar su obra. Fue a buscar a los antiguos compañeros de su abuelo, buscando el rastro de los Granaderos. Pero se encontró con un vacío desolador. El regimiento había sido disuelto; los héroes de Ayacucho eran ahora sombras olvidadas en una Buenos Aires que miraba hacia otros rumbos. San Martín estaba lejos, en el exilio, y las banderas estaban guardadas en cofres llenos de polilla.
Esa desolación fue su combustible. Juancito dejó de ser el niño flaco y asustadizo. Su figura empezó a cobrar una gravedad nueva, una importancia que emanaba de su mirada encendida. Ya no caminaba pegado a las paredes; caminaba con el paso firme de quien lleva un estandarte invisible.
El día del concurso, el salón estaba a rebosar. El jurado era una fila de hombres ilustres, intelectuales de levita y mirada severa que esperaban ver el triunfo de Carlos Guido Spano, el joven prodigio de la sociedad porteña. El premio no era oro; era la inmortalidad escolar: que el poema fuera leído en todas las escuelas de la Confederación en 1840.
Cuando llamaron a Juan, un murmullo recorrió la sala. Sus compañeros lo miraron, pero ya no hubo risas. Había algo en su porte, una vibración épica que nacía en sus pies y terminaba en su garganta. Juancito subió al estrado. No traía un papel para las niñas, traía el rugido de los sables de Ayacucho y las lágrimas de confirmada felicidad de un abuelo Granadero.
El silencio fue absoluto. Antes de recitar, Juancito cerró los ojos y vio la carga de caballería, sintió el frío de los Andes y el calor de la mano de don Rosendo. Su voz, que antes era un hilo, se elevó como un trueno de justicia. Su poema no hablaba de flores; hablaba de la sangre que se hace tinta para que la patria no olvide.Ganó de inicio a fin. Ganó con la fortaleza del manso que se puso bravo y nadie lo esperaba. Los veinte miembros del jurado se pusieron de pie, absortos, incapaces de comprender cómo ese niño de tan solo trece años había logrado capturar el alma de una Nación que (aún) no sabía cómo nombrarse. El muy joven Carlos Guido Spano, desde su asiento, solo pudo admirar la belleza de aquel vendaval de palabras. Carlos Guido Spano, quien en unas décadas sería proclamado como el “Gran Poeta de la Nación” solo pudo conmoverse, llorar, pararse…y aplaudir, aplaudir hasta que sus palmas se durmieron.
Juancito alcanzó la cima aquella tarde de 1839. Creció, cumplió sus promesas y se convirtió en un hombre de leyes y de Estado. Muy digno militar, se recibió también de abogado, fue legislador y un político respetado, siempre con la rima grabada en el alma. Pero claro, como todos sabemos, el Destino de los poetas suele ser tan intenso como breve.
A los veinticinco años, cuando su pluma aún tenía mucho que decir y su voz todavía resonaba en los pasillos del poder, la luz de Juancito se apagó. No pudo disfrutar de la madurez de su éxito, pero se fue como el abuelo: sabiendo que había cumplido.
Dicen que, en sus últimos momentos, no pidió códigos legales ni actas legislativas. Pidió que le leyeran aquel poema de su infancia. Y así, el abogado se hizo silencio, el político se hizo recuerdo, y el niño de los versos “afeminados” se convirtió en un susurro eterno que, tal como dictaba el premio, voló por todas las escuelas del país, recordándoles a todos que la verdadera hombría es aquella que se atreve a llorar por la gloria y a escribirla para siempre.Juancito se llamaba Juan Chassaing.Y no está de más recordar como sonaban las primeras estrofas de ese poema que escribió (desde su más pura alma) a sus trece años:
“Aquí está la bandera idolatrada,
La enseña que Belgrano nos legó,
Cuando triste la Patria esclavizada
Con valor, sus vínculos rompió́.
Aquí está la bandera esplendorosa
Que al mundo con sus triunfos admiró,
Cuando altiva en su lucha y victoriosa
La cima de los Andes escaló.
Aquí está la bandera que un día
En la batalla tremoló triunfal
y, llena de orgullo y bizarría,
a San Lorenzo se dirigió́ inmortal.
Aquí́ está, como el cielo refulgente,
ostentando sublime majestad,
después de haber cruzado el Continente,
exclamando a su paso:
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”
(Sigue, aunque seguro ustedes saben cómo…)
Desde que nació hasta su muerte, vivió en el solar de la casa que hoy se levanta en la calle Paraguay 1328 (entre Talcahuano y Uruguay), bonito edificio que, aunque parezca increíble, no lo recuerda.
Autor: Flavio Rodriguez
Fuente: Historias Mínimas de Amor (Facebook).
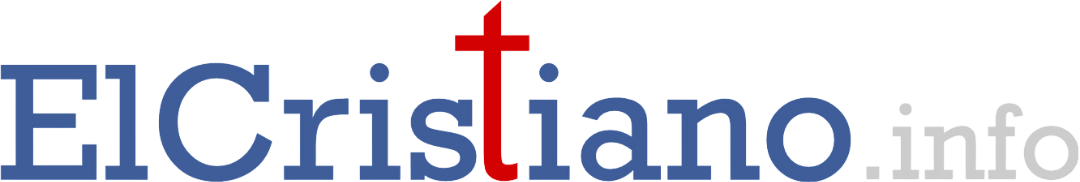






Hermosa historia de nuestra mas bella marcha escolar