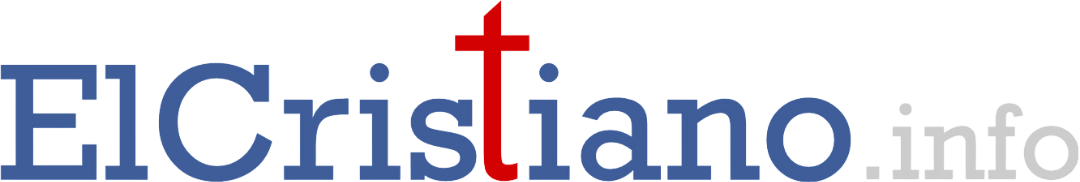La pasarela de la Rambla Bristol era por los 50 y los 60’s un evento cultural, social y turístico por sí sola: tanto al mediodía como a la media tarde, la gente salía de la playa, se iba al departamento o al hotel, se cambiaba la ropa por algo más fresco pero elegante y se iba a almorzar o a cenar a los barcitos de esa rambla, la que nunca dormía. Eran lindos. Y económicos: los jugadores del Casino salían quebrados y hambrientos y caían allí, de saco y corbata impecable.
Tan lindos y bien servidos que la gente se peleaba por conseguir una mesa. Estaban (entre otros) Tópolo, El Cubanito, La Barca, Munich, Pepito, La Bola Loca…y muchos más que ya me los tapa el tiempo.
Los barcitos eran muchos y variopintos en cuanto a sus especialidades. Y cada uno se distinguía por su propio color, imaginen el alegre colorinche. Eso sí, la mayoría disponía de sillas de mimbre. Las de este bar del que hablaremos, La Pilarica, nos mostraba sillas verdes y rojas…
Mi abuelo la vio allí, por primera vez un mediodía de enero, cuando el sol todavía no había decidido si iba a ser una caricia o un castigo. Estaba sentada sola, como si la mesa la hubiese estado esperando desde siempre a partir del 2 de Enero del ’58, en La Pilarica de la Rambla.
Vestía un vestido blanco de gasa, liviano como una promesa, y una capelina enorme que le daba sombra no solo al rostro sino también a una idea antigua de elegancia que ya no se veía mucho por ahí.
No miraba el mar: lo poseía. Tenía esa postura de la gente que no necesita observar para saber dónde está. La espalda erguida, las manos delicadamente apoyadas sobre el borde de la mesa larga, y una sonrisa tenue, casi ensayada, que parecía responder a un recuerdo y no a lo que ocurría delante de ella.
Desde el mediodía hasta la noche estaba ahí. Siempre ahí.
Los mozos la conocían, claro. Y la Rambla, que todo lo ve, empezó a conocerla también. A las doce en punto aparecía el primer vaso: a veces una tónica con limón, otras una cerveza suave, en ocasiones un clericó servido con ese respeto que solo se les tiene a las bebidas que vienen con historia. Y entonces comenzaban a llegar los platitos.
Primero tímidos: una cazuelita de pulpo a la gallega, con el pimentón bien marcado; mejillones pelados a la provenzal, humeantes; rabas crocantes, casi cantando cuando las apoyaban sobre la mesa. Después la cosa se volvía más seria: calamarettis fritos, algunos a la lionesa; cornalitos dorados como monedas antiguas; pequeños trozos de merluza a la romana, otros escabechados, con ese perfume ácido que te abría el apetito aunque juraras que ya no podías comer más.
La mesa se iba poblando de colores y texturas como un altar pagano. Empanaditas de atún, papas a la provenzal, cuadraditos de queso, jamón, salamín, calabresa, aceitunas verdes, maníes salados, papas fritas que crujían incluso antes de llegar a la boca. Berenjenas en escabeche, albóndigas en salsa de tomate, porotos pallares, mondongo, pizzetitas, tostados, pan. Siempre pan. Siempre acompañada por un jerez Tío Paco.
No se asusten: las porciones para una dama sola pero refinada eran pequeñas, delicadas, ella seguro no hubiera tolerado la desfachatez de la ostentación por abundancia.
Ella probaba poco. Elegía con una precisión casi aristocrática. Un bocado de acá, otro de allá. Nunca tocaba algo sin mirarlo antes, como si le pidiera permiso. Y había un plato que rechazaba con una sonrisa educada, siempre el mismo: el pulpito.
—No, gracias —decía—. Al pulpito no lo asustaron lo suficiente.
La frase empezó a circular antes que su nombre. La repetían los mozos, los habitués, los curiosos. Incluso un pequeño local bajo la recova (“El pulpito asustado”) comenzó a vender con bastante éxito pescaditos, rabas y cornalitos al cono de cartón. Benditos los que lo recuerden.
La gente (animosa y alegre) se tomaba fotos con ella (generalmente con aires distantes). Algunos se animaban a sentarse cerca, otros solo la observaban al paso y de reojo, como se mira a una actriz fuera del escenario.
Tal vez treinta o cuarenta o a lo mejor medio centenar de personas de carácter noble o popular pugnaban diariamente durante la temporada completa para ocupar lugar en las mesas más próximas. Y almorzar, claro, ávidamente.
Durante años se dijo que era una gran dama de la ciudad. Que había sido amiga de Mirtha. Y es que fue precisamente la propia Mirtha, una tarde cualquiera, la que la saludó desde lejos con esa sonrisa de espejo que tenía, y después contó en su programa —como quien tira una perlita— que esa señora elegante de la Rambla le recordaba a los viejos veranos de Mar del Plata, cuando todo era más lento y más verdadero.
Eso bastó para convertirla en leyenda.
A la tarde el ritual continuaba. Un Gancia con limón, un Cinzano con soda, a veces otro jerez Tío Paco servido en copita pequeña. Nunca se levantaba. Nunca parecía cansada. Como si el tiempo, al llegar a su mesa, se sentara también a descansar.
Y al caer la noche ocurría lo más curioso.
Siempre, sin falta, aparecía él.
Elegante, impecable. Traje oscuro, camisa clara, zapatos lustrados. No parecía un hombre de la Rambla ni de la playa. Parecía venir de otro mundo, uno donde todavía se daban citas y se tomaban del brazo. Se acercaba despacio, como si no quisiera asustar nada, y ella lo miraba entonces por primera vez en el día con una sonrisa distinta. No la sonrisa educada. La verdadera.
Era al único que le sonreía así.
Se tomaban de la mano y se iban. Sin besos, sin palabras grandes. Como un matrimonio antiguo que ya no necesita explicarse.
El dueño del restaurante, cuando años después alguien le preguntó cómo había empezado todo, confesó algo que nadie esperaba. Dijo que un día de calor insoportable la vio sentada ahí, desorientada pero digna, y le sirvió una tónica con limón “para refrescarla”. Nada más. Que volvió al día siguiente. Y al otro. Que empezó a invitarla con desayunos, con algún almuerzo liviano según la hora. Y que un día le acercó la famosa picada completa, los veintiún platitos. Y la copita de jerez Tío Paco, claro.
—Y ahí quedó —dijo—. Cuatro temporadas completas. Nunca entendí porque nos había elegido a nosotros…Pero ese día supe que no se iba a ir más. Y gracias a Dios, porque me llenaba el local de clientes!
Lo que no sabíamos, lo que nadie veía, era que la dama no era exactamente una Dama. O mejor dicho: lo había sido, pero el tiempo, ese animal silencioso, le estaba comiendo los bordes de la memoria. Los olvidos se volvieron más frecuentes. Las frases se repetían. Las tardes se confundían unas con otras.
Y el hombre elegante que la pasaba a buscar no era un misterio ni un galán ocasional. Era su marido. Francisco. Pancho para todos. Mozo de cantina, trabajador incansable, que había aprendido que la única manera de que ella regresara con él a casa era transformarse cada tarde en ese caballero que ella todavía reconocía.
Ella ya no sabía quién era él durante el día. Pero al verlo así, vestido como antes, algo en su corazón hacía clic.
La leyenda de la dama de los platitos persistió mucho tiempo. Hasta que el Tiempo, finalmente, la devoró. Como hace con todo.
Y la Rambla siguió su historia. Pero nunca fue igual.
Autor: Flavio Rodríguez
Fuente: Historias Mínimas de Amor (Facebook).
Nota del autor:
Luego del fallecimiento de su amada esposa, Francisco “Pancho” Urzúa —increíble personaje de Mar del Plata, del que ya hablaré— la sobrevivió ocho años. Con días buenos y días tristes. Y ante la consulta, él contaba que siempre le ofrecía a su esposa traerle una “picadita” para recordar sabrosas épocas pero que ella (pese al avanzado maltrato de su Alzheimer) le decía que no, porque “al pulpito nunca lo asustan lo suficiente”.
Después de todo y tal como alguna vez dijo Mark Twain, ella todavía “podía recordarlo todo, hubiese sucedido o no”…