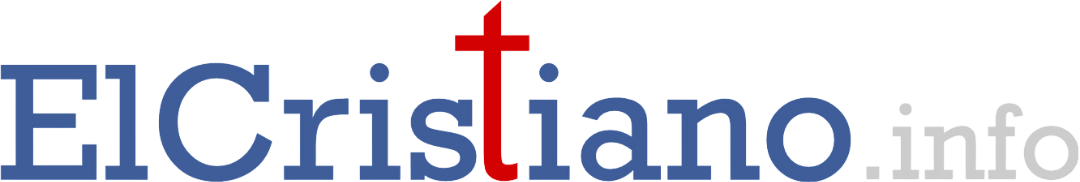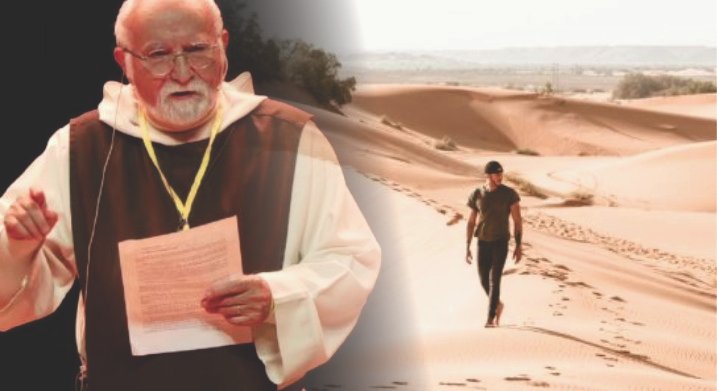Una fría y lloviznosa tarde de marzo de 1849, París, Francia.
Estaban los seis hombres ahí parados, a pie firme, duritos, gordos y gloriosos, los seis amados por Francia toda.
Las seis por diversos motivos, estaban allí prestos a ser condecorados con la Orden Nacional de Caballeros de la Legión de Honor, la máxima distinción qué otorgaba la República.
Uno al ladito del otro, en hilera. Emocionados.
Claro, uno se imaginará que después de tanta importancia y fausto, esos personajes se irían a festejar la gloria y el honor junto a sus familiares en algún caso o con demás funcionarios, diputados, o senadores en otro…
Uno de los homenajeados, el glorioso poeta Alphonse de Lamartine, en el extremo de la fila, gira su cabeza a la izquierda y, preocupado, vemos que le pregunta a un tal Eusebio Soto algo así como “si su jefe los iba a esperar despierto” (no sé exactamente como se dirá en francés…)
El tal Eusebio les respondió “Si, hasta el Ángelus el señor los espera de mil amores…luego se retira a sus aposentos”. Para darles una idea, estaríamos hablando de las actuales 18 hs.
Lamartine, al escuchar esto, se preocupó todavía más. Inmediatamente giro su cabeza hacia la derecha como un resorte y se lo comentó al chevalier que tenía al lado, para qué pasara la noticia…
Ergo, y pese al glorioso homenaje, los rostros de los seis mutaron a preocupación. Esos mismos rostros se los puede apreciar incluso hoy así de preocupados en óleos históricos qué representaron formalmente el digno evento.
Los seis formidables gordos ya gloriosos y cargados de más gloria de la que les cabía en el pecho, no esperaron muchas felicitaciones ni lisonjas: se pusieron en filita detrás de Eusebio Soto y caminaron como patitos nerviosos hasta la dirección de Rue de Provence N° 32 (a metros del Palais Garnier, a solo unas cuadras del Louvre), allí en la mítica París.
Llegaron gracias a Dios antes del bendito Ángelus, así que la persona que los iba homenajear estaba (por suerte) despierta…
La persona referida era un anciano. Que tampoco entendía mucho el porqué lo querían ir a ver. Él solo dijo que sí a la propuesta, ya que no solo los leía, también había tenido desde años antes trato individual con cada uno de ellos, sin contar que aparte los admiraba profundamente, en realidad siempre lo había hecho.
Ante la proximidad de tamaña visita (los seis juntos!!), el anciano se esmeraba en ese momento en pasarle un trapo de pana a un hermoso globo terráqueo de bronce que alguna vez le habían regalado.
Se dio cuenta que su sillón personal era más alto e importante (groseramente alto e importante) que las sillas dónde se iban a sentar sus comensales. Infructuosamente entonces, se pasó casi una media hora hasta que pudo ubicar en una buhardilla un taburete de madera tal vez bastante tosco pero sin dudas de la misma altura de las sillas motivo de su preocupación. Divertido, se dijo para sí mismo “bueno después de todo de lo único que no sufro es de la espalda…” (Seguramente en relación a la falta de respaldo del taburete).
Le habían regalado también un tintero de pesado bronce con la efigie de la Libertad francesa, el cual tenía sobre su escritorio, y le pareció oportuno colocarlo estratégicamente para que pudiera ser visto desde la mesa del comedor por sus dignos comensales. Después de un rato, (indeciso) finalmente lo retiró: no quería que sus ilustres visitantes lo tomaran por viejo pretencioso o arrogante…
“Sterling” era el gato que le había regalado su hija, el cual (claro está y como corresponde) dejaba pelos desparramados por todos lados, así que imaginen ustedes al anciano munido de un cepillito de cerdas tratando de adecentar un poco los individuales de terciopelo rojo que el felino alternadamente utilizaba como improvisados camastros, pero dónde minutos después iban a ir apoyados sendos platos de sopa. “Sterling”, por supuesto siempre despreocupado, no acataba ninguna orden de inmediato desalojo proveniente del airado abuelo.
Eso les iba a servir a sus invitados, y en este orden: sopa, puchero criollo y guiso carrero. Livianito. Pero realmente eran de buen comer, así que (previsor como siempre lo había sido), estaba preparado. El ollón de hierro de veinte litros en el que “La Payanca” (la negra Aurelia Bustos, que nunca quiso abandonar al viejo) administraba los fuegos, rebosaba de humeantes carnes y verduras hasta el tope. Cocinaba muy bien la negra, ya hasta escuchar el explotar del burbujeo y el crepitar de los leños daba hambre…
También le habían adelantado qué se acostumbraba obsequiar a los comensales con un presente que revelara la condición del dueño de casa…
Eran seis y el dinero no sobraba (todos los gastos pasaban por su billetera, y guay con haber necesitado remedios ese mes) pero como había tenido la suerte de poseer un pequeño parque y haberse dedicado a cultivar su especialidad (orquídeas), preparó media docena de ataditos provistos de unas delicadas orquídeas celestes y blancas, las cuales ató orgulloso con moño de cinta nacional criolla, aquella de Belgrano.
Puso uno al lado de cada plato, cómo homenaje a tan célebres invitados.
Se sobresaltó cuando Eusebio en la planta baja golpeó la puerta con la aldaba de bronce.

Eusebio siempre tenía esa costumbre aunque el anciano mil veces le había dicho que entrara sin avisar. Que si no confiara en él, nunca lo habría tomado como criado.
Y es que el gigante y negrazo Eusebio Soto, pese a tanta confianza dispensada, siempre le había tenido al anciano un respeto supremo. Vaya a saberse por qué…
Los seis entraron en silencio al recibidor y se encolumnaron casi religiosamente detrás de Eusebio mientras subían la escalera. Si no hubiesen sido los seis monstruos que eran, hubieran sido confundidos por seis aplicados pero temerosos niños de escuela, rumbo a su clase.
Y el anciano, los recibió.
Primero con un apretón de manos a cada de uno de ellos, y luego con un sentido abrazo individual, emocionadamente devuelto.
El viejo, feliz.
Como detalle que en general no se cuenta, a ninguno de los seis invitados le faltaban lágrimas en sus ojos.
Se sentaron a la mesa y de manos de Eusebio y La Payanca, empezaron a desfilar unos tras otros los abundantes platos y (claro) las jugosas y (eventualmente) pícaras anécdotas.
Ahí estaba Víctor Hugo, contando sobre la presentación de su obra Nuestra Señora de París, y de las dificultades qué le acarreaba la escritura de su próxima novela que casi seguro iba a llamar “Los Miserables”…
También Alphonse de Lamartine que casi sin poder hablar por la presencia del anciano trataba de contar sobre algunos de los pormenores de su célebre novela “La mort de Socrate”, sonriendo nervioso como un pavo…
Eugène Delacroix (tal como un niño ansioso y desbocado) se había apropiado la derecha del viejo, casi codo a codo. Lo observaba obnubilado al rostro mientras le explicaba al interesado anciano la técnica que utilizó para su óleo “La Libertad guiando al Pueblo”, y de los obstáculos políticos que tuvo que atravesar para que la sociedad francesa aceptara una “Libertad” representada por una mujer con sus senos al aire (foto), sin saber que pocas décadas después ese iba a ser el trabajo artístico/político más famoso de toda Francia….
A su vez, un muy pícaro Honoré de Balzac acodado sobre la izquierda del viejo lanzaba también unas muy pícaras acotaciones sobre la osada libertad de Delacroix, mientras divertido (pero que no se notara) el venerable anciano trataba de encarrilar la conversación y que les comentara sobre esa monumental obra que estaba escribiendo cómo enajenado llamada ‘La Comedia Humana”. Balzac estaba sacado, no hubo caso.
Al mismo tiempo y como desconectado de la situación, Alejandro Dumas (ya hacía unos años consagrado autor de El Conde de Montecristo y de Los Tres Mosqueteros), mientras expelía unos muy franceses pequeños ruidos de dudosa procedencia, le hincaba con ganas la muela a un regio trozo de osobuco y otro de pezuela, haciendo caso omiso a lo que hablaban los demás…
Por último, y no menos cosa, el italiano Gioacchino Rossini, ya amadísimo compositor de El Barbero de Sevilla, Otelo y la Obertura Guillermo Tell, entre otras célebres óperas, estaba sentado justo enfrente del viejo, mientras con esa monumentalidad abdominal bien tana, lanzaba risotadas por doquier, las cuales seguramente eran percibidas por todos los vecinos de la manzana. Sin importarle nada, claro.
Nada más (ni nada menos) que una muy simple y pasatista (aunque entrañable) reunión de amigos.
Agotados de comer y de reír (Balzac tenía a Sterling en su regazo, sin entenderse muy bien como había llegado el aburrido felino hasta allí), los seis lo miraron al viejo y fue el “mudo” Delacroix el que tomó la posta, juntó coraje, y le dijo al viejo lo que todos estaban esperando:
“Querido amigo, como usted sabe hemos hecho muchas peripecias para estar aquí todos juntos, y aunque la comida ha sido deliciosa, y su recibimiento digno de dioses, le aseguramos no nos moverá la República ni el mismo Diablo hasta tanto no nos cuente Ud. por centésima vez lo que seguramente cien veces más le pediremos contar…”
-“Sobre los vinos y las señoras de mi tierra, seguramente?”- le respondió casi divertido el noble anciano.
“No señor”-dijo esta vez serio Rossini- “de estar vivo, mi admirado Anibal Barca el Cartaginés, hubiera sentido vergüenza solo de haber estado, como hoy nosotros, a su mesa”.
Más serio y terminante aún, Balzac expresó lo que los demás comensales pensaban:
“He escrito y elevado hasta los cielos eternos a un sinfín de héroes y militares legendarios, me he bañado en los néctares de míticas historias de soldados y conquistadores. Pero no todos los días se puede tener la dicha de conocer a un Protector de la Libertad. Le puedo asegurar, mi General, que pongo en mi boca lo que todos deben querer decirle, al asegurarle que todos los días cuando me levanto no dejo de pincharme un brazo para creerme que de verdad Ud. es mi amigo, el Libertador….”
Como niños llorosos y emocionados, sonriendo, casi al unísono, le pidieron expectantes lo mismo:
-“Y por favor General, cuéntenos otra vez sobre el Cruce de los Andes….
Y es que ahí estaba.
Un anciano General Don José de San Martin, a sus 71 años, se dio vuelta sobre la mesada para tomar su postre preferido, aquel que le había alcanzado Eusebio, taza de café y un trozo de queso, aunque más bien para ocultar de esos hombres la emoción de sus mojados ojos antes que por hambre. Y una vez algo recompuesto, se dio vuelta, se sentó cuidadosamente sobre el taburete entre medio de los hombrotes y, agradeciéndoles la visita y el momento de camaradería, comenzó por centésima vez el relato que tanto les gustaba a esos “niños” grandotes:
-“Todo comenzó allá lejos y hace mucho tiempo, en medio de un neblinoso campamento militar cubierto de fogones, fundiciones de balas y bosta de caballos, en una nunca olvidada provincia de mi país, llamada Mendoza…”
Todos, por supuesto, lloraban.
Pd1: Los eventos y los nombres que aquí arriba se detallan son absolutamente reales. Los diálogos casi exactos (diría) en un 80%, casi en su totalidad extraídos de textos franceses, solo los acomodé para hacerlos coherentes en nuestro español. Hasta el nombre del gato es preciso (más no su raza). Es de mi conocimiento que el Libertador tuvo también tres perros pero como no pude averiguar ni nombres ni razas ni años en los que lo acompañaron, no los incluí.
Pd2: San Martín tenía dos casas: la más conocida, claro, la mansión de Boulogne-sur-Mer donde falleció, que ocupaba en verano. Y la aquí señalada sobre la Rue de Provence, donde hacía sociales y habitaba en invierno.
Autor: Flavio Rodríguez
Fuente: Historias Mínimas