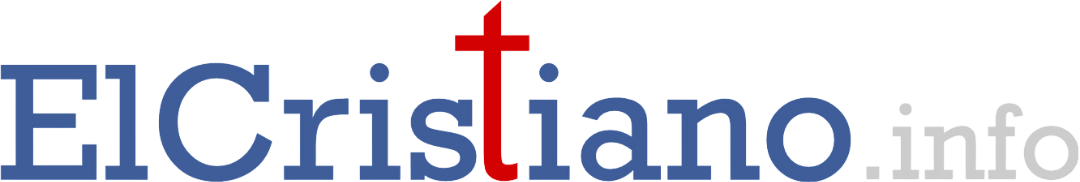Un país atrapado entre reformas y resistencias
La Argentina vive un momento de definiciones. Tras décadas de estancamiento económico, crecimiento sostenido de la informalidad laboral, expansión de barrios vulnerables y una inseguridad que figura entre las principales preocupaciones ciudadanas, el actual proceso de reformas busca quebrar inercias que parecían intocables. Sin embargo, cada intento de cambio estructural despierta resistencias que no siempre se limitan al debate democrático.
Mientras el Congreso avanza con iniciativas que el oficialismo considera imprescindibles para modernizar el país, sectores minoritarios recurren a la presión callejera con métodos que exceden la protesta legítima. El contraste entre la discusión institucional y la violencia en la vía pública vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto ciertos actores aceptan las reglas del juego democrático cuando el resultado no les es favorable?
La reforma laboral en el centro de la disputa
El Senado aprobó recientemente una reforma laboral destinada a actualizar un régimen que lleva más de cuarenta años contribuyendo al estancamiento del empleo formal. La normativa anterior consolidó un sistema rígido que desincentivó la contratación y empujó a millones de trabajadores hacia la informalidad, privándolos de aportes jubilatorios y cobertura gremial.
La iniciativa fue negociada con distintos bloques y presentada como una herramienta para facilitar la registración laboral, promover nuevas contrataciones y dar mayor dinamismo a pequeñas y medianas empresas. Sus críticos, sin embargo, la describieron como un retroceso en derechos adquiridos.
Más allá de la disputa ideológica, el hecho concreto es que el proyecto fue debatido y aprobado por mayorías legislativas, en línea con compromisos asumidos en campaña y respaldados por una parte significativa del electorado, incluso en encuestas previas. En una república, esa legitimidad no es un detalle menor.
De la protesta a la violencia organizada
La convocatoria opositora a manifestarse frente al Congreso reunió a 2000 personas, de distintos sectores políticos y sociales. Hasta allí, nada fuera de lo habitual en un sistema democrático. El problema comenzó cuando un grupo reducido transformó la protesta en un escenario de violencia.
Registros audiovisuales y reportes oficiales mostraron a individuos encapuchados arrojando piedras, utilizando hondas para lanzar proyectiles metálicos y manipulando elementos destinados a fabricar bombas molotov en el lugar. No se trató de un arrebato espontáneo, sino de acciones que evidenciaron preparación previa.
El saldo fue una decena de agentes heridos y la utilización de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad para contener los disturbios. El operativo incluyó efectivos federales y de la Ciudad de Buenos Aires, en aplicación del protocolo vigente. Y hubo detenciones, previendo mayores actos de violencia nocturna, a la hora de las votaciones.
Frente a estos hechos, el Gobierno anunció la identificación de una veintena de involucrados y avanzó con una denuncia por terrorismo. La calificación jurídica será materia de la Justicia, pero la gravedad de portar combustible y artefactos incendiarios en una manifestación pública no admite relativizaciones ingenuas.
El reflejo automático de la polarización
Como suele ocurrir, la reacción política fue inmediata. Desde el oficialismo se sostuvo que los episodios respondieron a una estrategia de desestabilización impulsada por sectores extremos que no aceptan el resultado electoral ni el avance de reformas estructurales. Desde la oposición, en cambio, se cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad e incluso personajes como Grabois o Bergman señalaron que había infiltrados (de la propia policía) y que llevaron a la violencia. Algo que a la luz de los antecedentes de los detenidos se demostró lo contrario.
El debate público volvió a dividirse en bloques irreconciliables, uno minoritario, sí; pero donde en el debate ideológico sigue triunfando la dialéctica marxista, buscando la desunión y división de la sociedad. Sin embargo, el punto central permanece: la violencia organizada no puede equipararse a la protesta legítima ni justificarse en nombre de consignas políticas.
Baja de la imputabilidad: otro frente de tensión
Al día siguiente de los incidentes, la Cámara de Diputados debatió la modificación del régimen de imputabilidad penal juvenil. Para sus promotores, la actualización resulta necesaria frente a una normativa que consideran obsoleta y desfasada respecto de estándares comparados incluso con países como Brasil y otros del hemisferio sur y Europa. Para sus detractores, hoy, el cambio prioriza una respuesta punitiva sin abordar causas sociales profundas; aún que sus propios referentes (Nestor, Cristina y hasta Massa, por citar algunos) en su momento sostenían lo contrario, y abogaban por la baja de la imputabilidad, ante la impunidad y violencia de jóvenes y adolescentes que luego de un crimen, salían por la otra puerta.
La discusión reflejó nuevamente una fractura política marcada. Lo llamativo (o no, a esta altura) es la evidencia de cómo las convicciones pueden variar según el lugar que se ocupe en el tablero político.
Finalmente, la iniciativa fue aprobada por mayoría. Más allá de las diferencias, el proceso se desarrolló dentro del marco institucional, en contraste con lo ocurrido en las calles, antes.
Entre la legitimidad democrática y la tentación del caos
El clima social continúa tensionado. Para una parte de la ciudadanía, las reformas representan una oportunidad de salir de un círculo vicioso de dependencia, corrupción y estancamiento que lleva décadas. Para otros, constituyen una amenaza a derechos consolidados …ya a los beneficios que tuvieron por años.
Lo que no debería estar en discusión es el método: en una democracia, las leyes se debaten en el Congreso y se impugnan por vías institucionales. Cuando minorías organizadas recurren a piedras, proyectiles o artefactos incendiarios, el mensaje deja de ser político y pasa a ser coercitivo.
La responsabilidad de la Justicia será clave para determinar culpabilidades y evitar que la impunidad se convierta en incentivo. Si, de una Justicia con una mayoría de “jueces garantistas” que justamente la oposición sentó en sus estrados. El Estado tiene la obligación de garantizar tanto el derecho a la protesta como la preservación del orden público.
La Doctrina Social de la Iglesia sostiene que la Justicia debe velar por la protección del Bien Común y la dignidad humana, sancionando a los infractores en salvaguarda de la sociedad, arbitrando los medios con responsabilidad, la restauración del tejido social, reconociendo el derecho y deber de las autoridades a mantener el orden y proteger a los ciudadanos.
La Argentina enfrenta un momento decisivo. La consolidación de reglas claras y el rechazo a la violencia como herramienta política serán condiciones indispensables para que cualquier cambio —sea cual fuere su orientación— pueda sostenerse en el tiempo.
Para ello, la puerta giratoria de los violentos debe frenar. Y que paguen sus delitos en la cárcel, para ejemplo de todos.